Cuarenta años inconclusos: el día en que mi marido se quitó la vida

“La escena fue tremenda. Bajé corriendo al jardín, él estaba ahí. Lo miré y toqué su carita impecable y suave. Sus ojos no tenían color debido al impacto. Sentí mi boca musitar: ¿por qué?
Fue un viernes común y corriente para mí, aunque el ritmo de las aulas fue algo distinto. Ese día se tomaba la prueba PAES en el colegio en donde trabajo como profesora de lenguaje.
Esa mañana, como todas, dejé el kéfir en el velador de mi esposo. Él llevaba algunos meses con una depresión que no podía manejar. La noche anterior lo reté porque no sentía que él estuviera poniendo de su parte para salir de esa bruma que lo aletargaba. Le dije que ya era hora de que se obligara a salir de ahí. También le recalqué que se lo decía porque lo quería mucho, que no olvidara que teníamos una familia hermosa.
Mis dos hijas –la mayor, profesora de matemática, y la menor trabaja conmigo, también profesora de lenguaje–, hablaron con el papá y le ofrecieron toda la ayuda que necesitara para no caer en la obnubilación que había sufrido, producto de su estado anímico. Buscamos además ayuda con psicólogas y psiquiatras, pero él iba sin ánimo de seguir con la terapia. Sus amigos lo llamaban, pero no respondía a la amistad ni a los atardeceres de colores anaranjados que veíamos desde nuestro departamento.
Hace un año atrás, cuando recién caía en esa situación, mi hija menor lo llevó a urgencias y la mayor a realizarse un scanner que no arrojó problemas. Al volver y, estando sola con él, me confesó que ese día su cabeza ‘le decía’ que habíamos tenido un accidente y él estuvo a punto de lanzarse por la terraza por miedo, pero lo detuvo la imagen de nuestra hija, pensó que se quedaría sola. Sólo así, volvió su conciencia.
Las últimas vacaciones fueron hermosas. Las pasamos los cuatro juntos, como siempre. Papudo nos recibió con la algarabía de lo festivo y la tranquilidad de nuestro departamento que mira al mar. Incluso el verano 2023, nuestras hijas nos regalaron, para celebrar nuestros 40 años de matrimonio, un fin de semana en un hotel enclavado en la arena, con una terraza que casi rozaba el mar.
Pero al pasar los meses recayó en su ensimismamiento, desanimado como estuvo en la pandemia, mientras yo trabajaba online. Claro que siempre cariñoso y presto a cuidarme con ricos almuerzos y amorosos tés con dulces y panes con palta, más sus abrazos protectores.
Mis hijas viven muy cerca, incluso la menor en el mismo edificio, con su gata, y la mayor a pocas cuadras con su pololo y su gato, por lo que los almuerzos dominicales los pasábamos juntos, plasmados de risas y anécdotas. Aunque debo confesar que entre la alegría, su cara mostraba un rictus de pena o de lejanía con el acontecer relajado que nos inundaba.
Cuando me iba en las mañanas al trabajo, mi almuerzo con postre incluido siempre tenía un mensaje: ‘gordita, te quiero mucho’ o ‘es verdad que eres una bruja, pero te amo igual’.
Sus días transcurrían entre la imprenta donde trabajaba y los viernes con sus amigos. Llegaba ese día contando lo que había comido o cantado.
Siempre se mostró orgulloso de los logros profesionales y personales de sus hijas, hermanos y míos, admirando nuestro quehacer. Pero él se sentía en desmedro de ello, en circunstancias que era un hombre culto y hambriento de conocimientos de cualquier índole, en especial de filosofía y política. Nos instaba a leer otra especialidad que no fuera siempre la nuestra porque decía que había que imitar a los grandes pensadores.
También nadaba. Lo relajaba hacerlo diariamente. Nadar era su pasión desde que era un niño, incluso fue campeón regional: mente sana en cuerpo sano, decía. Esto último también hizo que todos los domingos me sacara uno de mis libros y me pidiera que lo acompañara a caminar; mirar el paisaje escuchar los pájaros y sentir la brisa de las diferentes épocas del año.
Ese viernes aciago, llegamos con mi hija y al introducir la llave en la puerta, no pudimos abrirla. Tocamos el timbre, lo llamamos y nada. Pedimos ayuda en conserjería pero nadie respondió. Por lo que decidimos bajar. Esos segundos eternos en el ascensor nos helaron la sangre.
Ya era tarde, yacía en las jardineras junto a las flores que tanto cuidaba. Estaba aparentemente intacto, sólo un rasguño en su dedo meñique. Sirenas sonaron, paramédicos, bomberos, preguntas lanzadas sin respuestas: por qué, por qué. Todo se nubló, llegó la familia, amigos, vecinos, todos sin entender por qué él, siendo tan sociable, risueño, conmiserativo, había realizado ese acto.
Hoy, ordenando sus cosas, tal vez encontré la verdad: él sabía que su depresión severa nos traería sufrimientos, problemas y conflictos, y ya la vida le dolía.
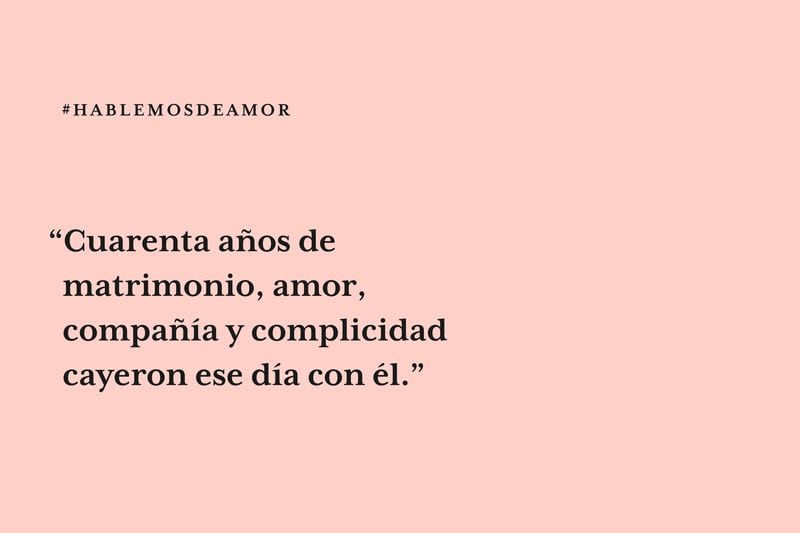
El sufrimiento es tan hondo por su ausencia; saber que nunca más podremos abrazarlo y sentir todo el amor que nos entregó. Cuarenta años de matrimonio, amor, compañía y complicidad cayeron ese día con él.
Medicamentos sin resultados, una terapia no efectiva para su sentir, el saber que el mundo seguía girando y que se perdía en las calles citadinas, tan conocidas y desconocidas a la vez, lo hicieron terminar con su vida terrenal.
¿Cuánta importancia le damos a la salud mental luego de una pandemia que se llevó millones de almas ansiosas de libertad? ¿Cuánta vida lanzada por no haber programas de ayuda ni medicamentos accesibles a toda la población? ¿Y el costo de ir a un especialistas hace que sean asequibles a todos?
Cuarenta años de vida en común no sirvieron para avizorar tan trágico final”.
* Roxana es lectora de Paula y nos contactó a través de Instagram para contar su historia.
Si tú o alguien que conozcas necesita ayuda, comunícate con:
-Línea *4141, “Tú no está solo, no estás sola” para personas en crisis de salud mental relacionado al suicidio. Atención 24 horas, todos los días
-600 360 7777 opción 2 línea para urgencias psicológicas. Atiende de 8.30 a 20.00




Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.